Zoopolíticas y ontologías salvajes
- Jorge Manzanilla
- 4 ago 2025
- 5 Min. de lectura

La constelación animal de la poesía mexicana contemporánea alcanza su expresión más potente en Diez mil venados, de Emiliano Aréstegui Manzano, donde el venado dialoga con el jaguar de Efraín Bartolomé desde Chiapas, la ballena de Ángel Vargas, el coyote de Yelitza Ruiz y el Comisario Jaguar de Hubert Matiúwàa, poeta mè’phàà de Guerrero. Esta zoología literaria no es casual, sino profundamente política: cada bestia encarna una forma distinta de resistencia. Matiúwàa representa la figura liminar del guerrero-policía indígena que navega entre la ley comunitaria y el Estado mestizo. Su jaguar no es sólo símbolo ancestral, sino actor político que interroga los dispositivos de control foucaultianos desde la autonomía indígena. Frente a este depredador político, el venado de Aréstegui se erige como su contraparte sacrificial, multiplicándose en diez mil cuerpos que son, a la vez, vulnerabilidad y resiliencia comunitaria.
El poemario explora lo que podríamos llamar una “biopolítica de lo salvaje” con giro decolonial. Si Foucault analizó cómo el biopoder regula la vida humana, Aréstegui muestra su extensión al mundo animal, pero subvirtiéndola: en el poema XXVII (p. 37), el “gran marrano” (¿el capital extractivista?, ¿el Estado colonial?) “se ha tragado la mañana” sólo para terminar “podrido / dormido en el lodo”. Imagen que dialoga con el Comisario Jaguar de Matiúwàa, pero donde Aréstegui opta por dejar que el poder se pudra en su propia violencia. El mosquito —ese panóptico alado— encarna la microfísica del poder foucaultiana cuando, en XXIV (p. 36), ordena “que cuide semillas / que vigile el alumbre del maíz”; pero también se transforma en lo animal derridiano cuando, en XXXIII (p. 39), “habla con Rafael Bernal”, mediando entre mundos como un nahual contemporáneo.
Kant diría que el venado nos interpela desde los “deberes indirectos” de la moral humana, pero Aréstegui va más allá: en XXX (p. 42), el yo lírico confiesa “Ya no tengo más ojos que los míos y no me mira nadie”, soledad que se quiebra cuando el venado aparece como testigo. Su mirada —como diría Derrida— nos ve desnudos ante nuestra propia animalidad. Frente al jaguar de Bartolomé (memoria chiapaneca), el Comisario Jaguar de Matiúwàa (autonomía guerrerense), la ballena migrante de Vargas o el coyote fronterizo de Yelitza Ruiz, el venado de Aréstegui propone una política de la fuga que es también poética de la multiplicación: diez mil venados son diez mil formas de escapar al biopoder, diez mil miradas que nos recuerdan que lo salvaje no ha muerto, sólo aprendió a correr en manada. En esta red de zoopolíticas donde confluyen Kant y sus deberes indirectos, Foucault y sus biopoderes, Derrida y sus animales que nos miran, Aréstegui nos entrega no sólo un poemario, sino un manifiesto: la fauna mexicana —venados, jaguares, coyotes— sigue escribiendo su propia épica en los márgenes de la historia. Una épica donde lo salvaje resiste precisamente por negarse a ser domesticado, por persistir como pregunta incómoda sobre nuestros límites éticos y políticos. El venado corre, el jaguar acecha, el coyote burla fronteras. Y en ese movimiento constante, nos enseñan que otra relación con el mundo es posible.
Esta constelación animal que tejen Aréstegui con su venado, Bartolomé con su jaguar y Ruiz con su coyote no es mera metáfora literaria, sino una cartografía viva de las resistencias bioculturales en México. Cada bestia-poema traza rutas de fuga ante lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben llamaría el “dispositivo antropológico”: esa máquina conceptual que separa lo humano de lo animal para justificar su dominación. El venado que se multiplica, el jaguar que vigila desde la selva y el coyote que cruza fronteras son contra-dispositivos que desactivan esta lógica, mostrando cómo lo animal excede siempre las categorías que intentan encerrarlo.
La potencia política de estos animales literarios reside precisamente en su condición liminar. Como señala la teórica feminista Donna Haraway en su concepto de naturecultures, no existen divisiones puras entre naturaleza y cultura. El venado de Aréstegui encarna esta hibridación: es presa sagrada y fantasma contemporáneo, cuerpo que cae pero se multiplica en diez mil resistencias. Su carrera no es huida, sino táctica, como el “arte de hacer” del que hablaba De Certeau: movimientos oblicuos que socavan el poder desde sus intersticios. El poemario, así leído, no sólo describe zoopolíticas: las performa en su misma escritura quebrada, en sus versos que escapan como venados entre los matorrales del lenguaje.
Dicha zoología poética nos confronta con una paradoja ética radical. Si para el filósofo lituano Emmanuel Levinas el rostro del Otro humano nos impone responsabilidad infinita, ¿qué sucede cuando ese rostro es el hocico del venado, los ojos del jaguar o el aullido del coyote? La obra de Aréstegui sugiere que la ética por venir —esa que necesitamos ante la crisis ecológica— debe aprender a escuchar estos rostros no humanos. No como recursos a administrar (como haría el biopoder), ni como meros objetos de deber indirecto (como en Kant), sino como interlocutores en lo que el antropólogo Eduardo Kohn llamaría un “pensamiento selvático”: una epistemología donde los lenguajes no humanos —el correr del venado, el acecho del jaguar— tienen algo decisivo que decirnos sobre cómo habitar este mundo herido.
El venado como lenguaje poético y memoria viva
Más allá de su simbolismo, el venado en la literatura mexicana funciona como un lenguaje alternativo que desafía las narrativas oficiales. En Diez mil venados, cada huella del animal es una sílaba en un poema mayor sobre la pertenencia al territorio. A diferencia del jaguar (que en Bartolomé representa la fuerza ancestral) o del coyote (que en Yelitza Ruiz encarna la migración), el venado es memoria en movimiento: lleva en su correr las historias no contadas de los pueblos que han sido desplazados. Su presencia en el poemario no es casual; en la tradición oral mixteca, el venado es un guía que conduce a los cazadores tanto a la presa como al autoconocimiento. Aréstegui recupera esta dualidad: perseguir al venado es perseguir una verdad incómoda sobre nuestra relación con la tierra y con nosotros mismos. En este sentido, el venado no sólo es un animal: es un archivo de saberes que la poesía rescata del olvido.
El venado y los futuros posibles
Diez mil venados, de Emiliano Aréstegui Manzano, no es sólo un libro de poesía: es un acto de insubordinación literaria que reclama la urgencia de repensar nuestra coexistencia con lo no humano. Frente a las zoopolíticas de dominación, el venado ofrece una contraepopeya: su multiplicación en diez mil cuerpos sugiere que la resistencia no es individual, sino colectiva, como los pueblos que se organizan ante el despojo. Al igual que el jaguar de Bartolomé o el coyote de Ruiz, este venado nos interroga: ¿qué significa habitar un territorio sin destruirlo? ¿Cómo aprender de los animales que hemos intentado dominar? La obra no da respuestas fáciles, pero señala un camino: escuchar los lenguajes olvidados de la tierra, esos que persisten en la carrera del venado, en el aullido del coyote, en la mirada del jaguar. En un país como México, donde la crisis ecológica y la violencia neoliberal avanzan, estos animales-poema son faros para imaginar futuros donde lo salvaje no sea lo que queda, sino lo que renace. ⚅
________
[Foto: Carlos Ortiz]
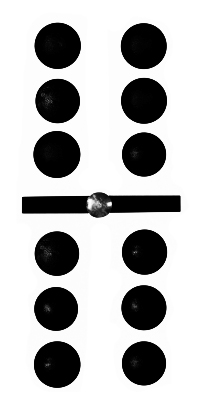






Comentarios