No leo literatura mexicana
- Geovani de la Rosa
- 16 dic 2024
- 4 Min. de lectura
![[Foto: Carlos Ortiz]](https://static.wixstatic.com/media/27610e_1e75acf8ae844945a691d8f76aa0c95e~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_634,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/27610e_1e75acf8ae844945a691d8f76aa0c95e~mv2.jpg)
En algunas ocasiones, cuando me veo imbuido en charlas literarias, rodeado de poetas y narradores, hastiado de la vida, me ha dado por decir que no leo literatura mexicana y me evito la opinión. Pero es mentira, una mentira que uso para evitar ser más categórico con mi sentencia: no me gusta la tradición canónica de la literatura mexicana.
Hasta los veinte años me acerqué por vez primera a la literatura leyendo libros clásicos del siglo XIX (Shelley, Poe, Stoker, Dumas, Flaubert, Tolstoi, Dickens, Verne), también poesía española del último tercio del siglo XX y a Javier Marías; leí a personas latinoamericanas encasilladas comercialmente en el boom y, por supuesto, la literatura gringa hecha desde el siglo pasado a la fecha, de la cual me considero un fanático.
La lectura derivó en oficio y eso me hizo mirar hacia otros lares, cosas diferentes más allá de los estantes de las librerías y hacia textos de gente más contemporánea. Puedo decir que en cuanto escritura creativa estoy tremendamente afectado por los colombianos Andrés Caicedo y su Viva la música, Rafael Chaparro Madiedo y su Opio en las nubes y Efraím Medina con su Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo (aunque tengo devoción por su cuento Cinema árbol, de una belleza singular y tropical): es decir, si creativamente me deprimo los releo y recupero la esperanza en mí y el anhelo por escribir. No son los únicos, pero son mi columna vertebral de libros escritos originalmente en español, a la que se han sumado Enrique Verástegui, Luis Sepúlveda, Jaime Jaramillo Escobar, Jorge Pimentel, Gonzalo Rojas, Julio Ramón Ribeyro, Juan Carlos Onetti, Jaime Reyes, Nicanor Parra y otros que en este instante no se me vienen a la mente.
Volvamos a la literatura mexicana que leo y evitaré poner los nombres de lo que no leo —la única que sí rechazaré en voz alta será la narcoliteratura— para que no me digan que no sé apreciar la belleza en los versos o párrafos de tal o cual: si me los salto es porque no provocan nada en mí, no me retan, no me ponen a desvariar y a monodialogar conmigo mismo.
Leí casi en los mismos días de juventud El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano y Los de debajo de Mariano Azuela, preguntándome por qué esos libros no tenían más peso por las circunstancias colectivas en las que fueron escritos, la guerra, la violencia, así como lo hecho por Nellie Campobello, cuando en otros lares del mundo presumen a sus escritores de temporadas críticas socialmente. Tengo la obra completa de Efraín Huerta, a la que vuelvo a ratos, un libro publicado por Planeta que Raquel Huerta me regaló; así también hurgué en la web y me emocioné con los poemas de Jaime Sabines, José Gorostiza, José Carlos Becerra, Oscar Oliva; además me sumergí con agrado en la impostura de Ricardo Castillo, en el descontrol de Mario Santiago Papasquiaro; aquel libro de cuentos de Amparo Dávila con un título hermoso: Árboles petrificados, el cual leí para descansar de devorar las novelas de Jorge Ibargüengoitia. Me agrada más el José Agustín de Dos horas de sol que el de La Tumba, quizá porque lo noto más sincero y crítico de la realidad social; y luego la intensidad narrativa, verbal, imaginativa de Parménides García, así como Gustavo Sáinz, que me hicieron ver con otros ojos a esa cosa que llaman literatura mexicana. En pedestal aparte están la narrativa de José Emilio Pacheco y alguno que otro de sus poemas, así como la ensayística de Octavio Paz y ese poema civilizatorio llamado Piedra de sol; donde pondría la serie Cuerpos de Max Rojas, pero hay que dejar transcurrir el tiempo para valorar esa monumental obra.
Me reservo los nombres de los otros, de los que no leo por convicción, porque no tengo más argumento para decir que si no echo ojo a los considerados “maestros” es simplemente porque, lo repito, no me gustan, no me agradan, no me inspiran nada, no me contracturan el alma. Quizá me faltan por mencionar a algunos a los que les debo experiencias y enseñanzas desde la lectura, así como quienes hicieron esa poética catalogada como neobarroco mexicano de principios de siglo para acá, que pareciera que cayó en desuso, denostada absurdamente por los puristas o de estéticas líquidas, pues barroca es la identidad hasta del mexicano más higiénico con las palabras, prudente de estética y bien peinado, aunque no lo quieran reconocer y algunos se burlen de las posturas neologistas.
Ya que estamos con los actuales, partiendo de lo reciente escrito en México, es decir, este cuarto de siglo XXI, que ojeaba mientras intentaba ser escritor o lo que fuera, podría mencionar lo que sí me afectó para poder escribir como escribo, los cuales podría recomendar su lectura son: Se llaman nebulosas de Maricela Guerrero; Afectuosamente su comadre de José Dimayuga; Janto y Heracles, 12 trabajos de Christian Peña; Temporada de huracanes de Fernanda Melchor; Bordes trashumantes, Varias especies de animales extraños cubiertos de piel jugando en una cueva con un pico mientras Richard Dadd observa desde un calabozo de Bethlem y Duros pensamientos zarpan al anochecer en barcos de hierro de Jeremías Marquines; Alaska de Gibrán Portela; Permanente obra negra de Vivian Abeshushan; Silencia de Balam Rodrigo —que me afectó tanto que hasta escribí un libro con su propuesta—; Estrella de la calle sexta de Luis Humberto Crosthwaite; Iremos que te pienso entre las filas y el olfato pobre de un paisaje con borrachos o ahorcados de Minerva Reynosa; Ojos que no ven, corazón desierto de Iris García; y algunos más que tendrán que disculparme.
En fin, sí leo literatura mexicana de escritores vivos y muertos, aunque de algunos no recuerde ni la letra inicial de sus nombres. Y, para ser sincero, empecé a hacer escritura creativa y saber de literatura nacional y global leyendo el Hasta atrás de la Revista Día 7 distribuida los domingos por El Universal, donde leía y releía principalmente los escritos de Mauricio Carrera. Una revista que, como todo, ha sido devorada por el tiempo. ⚅
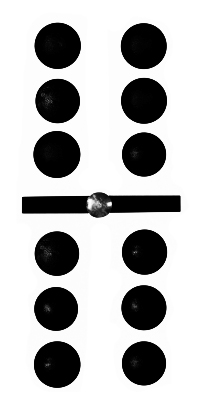






Comentarios